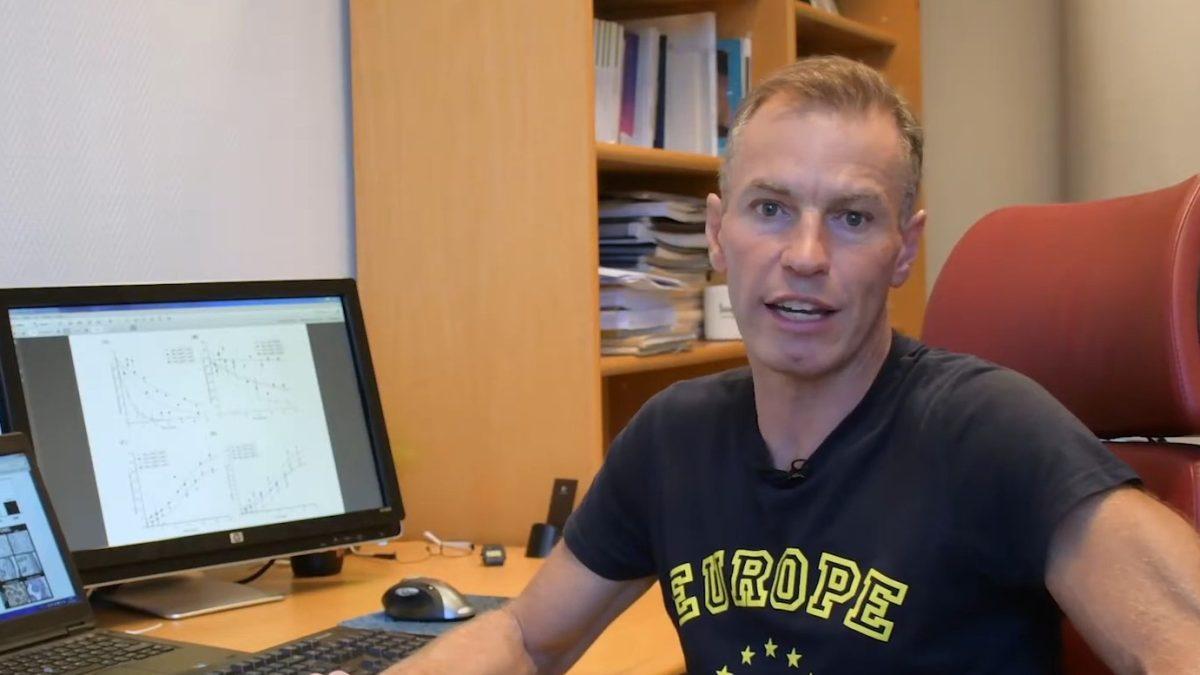“El altramuz tiene un gran potencial como herramienta de sostenibilidad agrícola”
Entrevista a Marta Santalla, investigadora del Grupo de Genética del Desarrollo Vegetal (www.devoleg.es) en la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), una de las entidades socias del grupo operativo MAXI-CoberLEG, que busca mejorar la producción agraria mediante el uso de cultivos de leguminosas de cobertura de invierno.

Marta Santalla, investigadora do Grupo de Xenética do Desenvolvemento Vexetal (www.devoleg.es) na Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC),
MAXI-CoberLEG es un Grupo Operativo supra-autonómico cuyo objetivo es encontrar soluciones a los nuevos retos derivados del cambio climático y mejorar la calidad agroalimentaria en la producción de cítricos mediante el uso de cultivos de leguminosas de cobertura de invierno.
Hablamos con Marta Santalla, investigadora del Grupo de Genética del Desarrollo Vegetal (www.devoleg.es) en la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), una de las entidades socias del grupo operativo.
Descríbenos tu trabajo dentro del CSIC y cuales son tus principales áreas de estudio…
Soy Doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e Investigadora Científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde lidero el Grupo de Genética del Desarrollo Vegetal (www.devoleg.es) en la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC). He realizado mi trabajo investigador tanto en España como en centros internacionales de Europa y América del Norte, y mi carrera científica ha estado siempre ligada a la mejora de cultivos a través del conocimiento profundo de su genética.
En concreto, mi trabajo se centra en el estudio genético, genómico y fisiológico de las leguminosas, plantas esenciales tanto para la alimentación como para la sostenibilidad agrícola. Investigo cómo se controla la floración, cómo evolucionaron las especies cultivadas a partir de sus formas silvestres y qué mecanismos genéticos intervienen en el desarrollo del fruto. Mis aportes buscan sentar las bases para desarrollar variedades más adaptadas a los retos climáticos y sociales del presente.
¿Por qué habéis decidido participar como socios dentro del Grupo Operativo MAXI-CoberLEG?
Nuestra participación en el Grupo Operativo MAXI-CoberLEG responde a nuestro compromiso con una agricultura más sostenible, resiliente y basada en el conocimiento científico. Desde el Grupo de Genética del Desarrollo Vegetal del CSIC trabajamos para poner en valor la biodiversidad cultivada, especialmente en leguminosas, y contribuir activamente a su conservación y aprovechamiento responsable. Esta iniciativa representa una oportunidad única para transferir nuestro conocimiento a un entorno aplicado y multidisciplinar, trabajando de la mano con otros actores del sector agroalimentario, agrícola y forestal.
¿Cuales son las tareas de las que se encargará el CSIC dentro de este proyecto?
Desde la MBG-CSIC participamos activamente en varias fases del proyecto MAXI-CoberLEG, aprovechando nuestra amplia experiencia en la mejora genética de leguminosas y nuestra estrecha colaboración con el sector agrario. Lideramos el Paquete de Trabajo 1 (PT1), centrado en la caracterización, conservación y selección de variedades de altramuz, una leguminosa de gran interés por su valor agronómico, ambiental y alimentario.
Contamos con un banco de germoplasma que incluye variedades autóctonas y tradicionales de altramuz procedentes de diferentes orígenes, que hemos recolectado, conservado y caracterizado a lo largo de los últimos años. A partir de este material, seleccionamos las especies y variedades más prometedoras en base a criterios de productividad, viabilidad agronómica y adaptación a distintos entornos.
Además, colaboramos en el diseño experimental y la evaluación de las cubiertas vegetales para las parcelas de cítricos, tanto en ensayos de microparcelas como de macroparcelas, analizando parámetros clave como el estado fenológico de la cubierta vegetal, su efecto sobre las propiedades físico-químicas del suelo y el estado hídrico, y la interacción con la calidad del cultivo principal (Paquetes de Trabajo 2, 3 y 4). Esta información resulta fundamental para valorar los beneficios agronómicos y ambientales de las cubiertas en distintos contextos.
También desempeñamos un papel muy activo en todas las actividades de divulgación y transferencia del conocimiento generadas a lo largo del proyecto (PT5). Nuestra labor tiene un enfoque aplicado, orientado a dar respuesta a las demandas de productores que buscan mayor sostenibilidad, diversificación y competitividad en sus explotaciones.
En resumen, nuestra participación en MAXI-CoberLEG combina investigación, transferencia y acompañamiento técnico, con el objetivo de poner en valor la biodiversidad cultivada de leguminosas y contribuir al desarrollo de soluciones agrícolas sostenibles, eficientes y adaptadas al cambio climático.

Diferentes variedades de Lupinus
El GO MAXI COBERLEG comenzó el pasado año y se prolongará hasta el 2027. ¿Qué actuaciones se realizaron hasta ahora por parte del CSIC y cuales están previstas para este año?
Desde la MBG-CSIC, como coordinadores del Paquete de Trabajo 1 (PT1), hemos desarrollado una serie de actuaciones clave que sientan las bases del proyecto. Durante el primer año, nos centramos en la selección y caracterización de variedades autóctonas de altramuz, procedentes de nuestro banco de germoplasma, que gestionamos y conservamos desde hace años. Estas variedades presentan ventajas importantes frente a las comerciales, ya que están mejor adaptadas a las condiciones climáticas, edáficas y sanitarias locales, requieren menos insumos y ofrecen un rendimiento más estable a lo largo del tiempo.
Uno de los logros más destacados ha sido la identificación de las especies y variedades de altramuz con mayor potencial para ser utilizadas como cubiertas vegetales en cultivos de cítricos, que es uno de los objetivos principales del proyecto. Además, hemos avanzado en la producción y suministro de semillas de las variedades seleccionadas, garantizando así la disponibilidad de material vegetal para los ensayos a mayor escala que se desarrollarán en las siguientes fases.
Durante este primer tramo del proyecto, también hemos realizado otras acciones fundamentales, como la descripción del medio ambiente y de las condiciones edafológicas de las principales zonas citrícolas donde se implantarán las cubiertas. Asimismo, hemos colaborado en la identificación de las plagas más relevantes en estas regiones y en el análisis de las posibilidades de control biológico, en estrecha coordinación con los demás socios del consorcio.
Estas actuaciones permiten establecer una base sólida para las siguientes fases del proyecto, en las que se evaluará el impacto de las cubiertas vegetales sobre el suelo, el control biológico de plagas y la calidad de los productos agrícolas.
El objetivo general de este proyecto es maximizar los beneficios de los cultivos de cobertura en invierno a través de la selección de especies de leguminosas y el manejo del cultivo. ¿Por qué es recomendable desde el punto de vista agronómico esta práctica de cultivos de cobertura en invierno?
Desde una perspectiva agronómica, el establecimiento de cultivos de cobertura durante el invierno es una práctica altamente beneficiosa, ya que mejora el funcionamiento y la estabilidad del agroecosistema. En esta época del año, el suelo recibe una gran parte de las precipitaciones anuales, lo que puede provocar una pérdida importante de nutrientes por lixiviación. Contar con una cubierta vegetal activa en otoño e invierno ayuda a proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar esa pérdida de nutrientes, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema agrícola.
“Las leguminosas de invierno como el altramuz (Lupinus spp.) son una excelente opción para cultivo de cobertura en invierno en las zonas mediterráneas”
La elección de la especie a utilizar como cultivo de cobertura depende del tipo de suelo y del clima de la región. En este sentido, las leguminosas de invierno como el altramuz (Lupinus spp.) son una excelente opción para las zonas mediterráneas, por su alta capacidad de adaptación a suelos arenosos, pedregosos y empobrecidos, como es común en las áreas citrícolas.
¿Por qué se escogió esta especie?
El altramuz ofrece numerosas ventajas agronómicas: destaca por su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico, enriqueciendo el suelo de forma natural y reduciendo la necesidad de fertilizantes sintéticos. Además, la rápida mineralización del nitrógeno orgánico tras su incorporación al suelo permite que este nutriente esté disponible para el cultivo siguiente, mejorando la eficiencia del sistema.
Otro aspecto destacable es su capacidad de autoresiembra, lo que permite mantener la cubierta vegetal en el tiempo sin necesidad de resiembra mecánica, reduciendo así los costes y los insumos externos. A nivel medioambiental, las leguminosas también son muy interesantes, ya que suelen tener un contenido más alto en nitrógeno y más bajo en carbono que otras especies, lo que acelera la descomposición de sus residuos y libera antes los nutrientes al suelo.
En sistemas de frutales, como los cultivos de cítricos, las leguminosas son especialmente adecuadas porque sus sistemas radiculares son más compatibles con los de los árboles frutales. Por todo ello, el altramuz se posiciona como un excelente candidato para su uso como cubierta vegetal de invierno en el área mediterránea, cumpliendo un papel clave en la mejora de la fertilidad del suelo, la eficiencia agronómica y la sostenibilidad de los cultivos.
¿Cuales son sus princpales requirimentos desde el punto de vista del manejo del cultivo?
El manejo adecuado de los cultivos de cobertura es fundamental para garantizar su eficacia y sostenibilidad en los sistemas agrícolas. Aunque aportan beneficios muy relevantes, su éxito depende en gran medida de un manejo agronómico adaptado a las condiciones específicas del entorno.
Uno de los primeros requerimientos es disponer de un conocimiento profundo del agroecosistema en el que se implantan, incluyendo las características del suelo, el clima, el cultivo principal (en este caso, cítricos), así como las plagas presentes y sus enemigos naturales. Esto es clave para maximizar los beneficios del cultivo de cobertura y evitar efectos indeseados, como la competencia excesiva por recursos con el cultivo principal.
Los cultivos de cobertura, como el altramuz, compiten con los árboles por agua, luz y nutrientes, por lo que su manejo debe garantizar que esta competencia no afecte negativamente al rendimiento ni a la calidad del fruto. Cuando se gestiona adecuadamente, esta práctica puede incluso mejorar la calidad del producto final, como han demostrado varios estudios en zonas mediterráneas, que reportan aumentos en compuestos beneficiosos como vitamina C, compuestos fenólicos y minerales esenciales en frutales.
Además, las cubiertas vegetales bien gestionadas fomentan una mayor biodiversidad, no solo vegetal, sino también por ejemplo de insectos. Esto se traduce en una cadena trófica más compleja y saludable, que puede favorecer el control biológico conservativo, es decir, el incremento natural de enemigos de plagas, reduciendo la necesidad de tratamientos químicos.
Otro aspecto importante es que los efectos positivos de los cultivos de cobertura no suelen ser inmediatos, sino que requieren un enfoque a medio-largo plazo. Por eso, son necesarias investigaciones multianuales que evalúen de manera integral sus impactos sobre la salud del suelo, la biodiversidad funcional, el rendimiento y la calidad del cultivo principal.
En resumen, el manejo eficaz de cultivos de cobertura, como el altramuz en cítricos, requiere una planificación ajustada al contexto local, seguimiento técnico, y compromiso a largo plazo, pero los beneficios potenciales en términos de sostenibilidad, rentabilidad y salud del agroecosistema son notables.

Lupinus en floración
¿Qué variedades se van a ensayar y como se van a diseñar los campos de ensayo?
En el marco del proyecto GO MAXI-CoberLEG, vamos a ensayar variedades autóctonas de altramuz pertenecientes a tres especies principales: el altramuz amarillo (Lupinus luteus), el altramuz azul (Lupinus angustifolius) y el altramuz blanco (Lupinus albus), además de otras especies minoritarias que han mostrado potencial en etapas previas de caracterización. Todas ellas proceden del banco de germoplasma de la MBG-CSIC, donde se conservan y estudian desde hace años con el objetivo de valorizar los recursos genéticos locales.
-¿Se van a destinar a abono verde o para su cosecha?
Las variedades autóctonas de altramuz seleccionadas en el proyecto GO MAXI-CoberLEG no se destinarán a su cosecha como cultivo principal, sino que se utilizarán específicamente como cultivos de cobertura en campos de cítricos, con un enfoque claro hacia su uso como abono verde.
Esto significa que el objetivo no es la recolección del grano, sino mejorar la salud y sostenibilidad del suelo, aportando materia orgánica y nutrientes —especialmente nitrógeno fijado de forma natural— al agroecosistema. La función de estas cubiertas vegetales es múltiple: proteger el suelo de la erosión y la lixiviación durante el invierno, favorecer la biodiversidad, y mejorar la estructura y fertilidad del suelo para el cultivo principal, en este caso, los cítricos.
Al tratarse de leguminosas, como el altramuz, presentan una alta capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, lo cual es especialmente beneficioso en sistemas agrícolas que buscan reducir el uso de fertilizantes sintéticos. Algunas de estas variedades también tienen capacidad de autoresiembra, lo que facilita su mantenimiento en el tiempo sin necesidad de resiembra mecánica, reduciendo los costes y mejorando su viabilidad como estrategia a largo plazo.
En definitiva, se trata de una práctica de agricultura regenerativa, que busca incrementar la eficiencia y resiliencia de las fincas citrícolas mediante el uso inteligente de la biodiversidad local.
A priori, ¿qué áreas de mejora consideras que pueden existir en el uso del altramuz como cultivo de cobertura en invierno?
El uso del altramuz como cultivo de cobertura en invierno presenta un alto potencial, pero también plantea varias áreas de mejora que estamos abordando desde el proyecto GO MAXI-CoberLEG.
Una de las principales áreas de mejora está en la adaptación varietal. Aunque las variedades autóctonas presentan ventajas en términos de adaptación climática y eficiencia en el uso de recursos, es necesario seguir avanzando en su mejora genética para optimizar características agronómicas clave, como la biomasa aérea, la resistencia a enfermedades, la persistencia en el suelo y la capacidad de fijar nitrógeno de manera eficiente bajo distintas condiciones ambientales.
Otra área crítica es el manejo agronómico. Aún existe margen de mejora en cuanto a densidades de siembra, fechas óptimas de implantación y técnicas de incorporación al suelo, con el fin de maximizar sus beneficios sin competir en exceso con el cultivo principal. Además, la compatibilidad con diferentes variedades de cítricos y tipos de suelo es una línea de trabajo prioritaria, especialmente en regiones con suelos más pobres o condiciones climáticas extremas.
Desde el punto de vista agroecológico, también se requiere más conocimiento sobre las interacciones del altramuz con la microbiota del suelo y con los enemigos naturales de plagas, para potenciar su papel dentro de estrategias de control biológico conservativo.
El altramuz tiene un gran potencial como herramienta de sostenibilidad agrícola
Por último, está el desafío de la transferencia de conocimiento al sector productor. Traducir los avances científicos en prácticas fácilmente aplicables y económicamente viables para agricultores es una parte esencial del proyecto, y en ello estamos trabajando activamente desde la MBG y el resto de socios.
En resumen, el altramuz tiene un gran potencial como herramienta de sostenibilidad agrícola, pero su uso como cultivo de cobertura requiere investigación continua y ajustes específicos para cada sistema de producción.
¿Cuando esperáis obtener los primeros resultados?
Esperamos obtener los primeros resultados a finales de este año. Durante estos primeros meses, ya hemos avanzado significativamente en la selección, caracterización y multiplicación de variedades autóctonas de altramuz, y actualmente estamos iniciando los ensayos en campo, tanto en microparcelas como en macroparcelas, en distintas regiones citrícolas.
A partir de estas observaciones, podremos ajustar el diseño de los ensayos para las siguientes campañas, y comenzar a validar, con datos concretos, la viabilidad y beneficios del altramuz como cultivo de cobertura en cítricos del área mediterránea. Será un paso clave para seguir avanzando en la implementación de esta práctica dentro de modelos agrícolas más sostenibles y resilientes.
¿Algo más que quieras añadir?
Sí, me gustaría destacar que uno de los grandes valores del proyecto MAXI-CoberLEG es precisamente la diversidad de perfiles y saberes que lo conforman. La complejidad de los retos que abordamos—desde la mejora genética hasta la sostenibilidad del suelo y el control biológico—hace imposible que una sola entidad pueda afrontarlos por sí sola.
Por eso, este consorcio representa una suma de capacidades científicas, tecnológicas y técnicas: contamos con fitomejoradores, genetistas, agrónomos, bioquímicos y expertos en biotecnología, así como con empresas líderes del sector agrícola, todas ellas comprometidas con una visión más sostenible del medio rural.
Este enfoque multidisciplinar nos permite abordar el proyecto de forma integral, con soluciones prácticas, pero también con una base científica sólida. Y eso es clave para asegurar el éxito de la transferencia de conocimiento al sector productivo, que es donde finalmente se genera el impacto real.

El proyecto MAXI-CoberLEG está enmarcado dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, financiado en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad encargada de la aplicación de dichas ayudas.